Ya no abrumaba, ni siquiera se advertía el furor de la batalla. Tan sólo resonaban lejanos y esporádicos retumbes de cañones, siniestra música de fondo, homenaje arrítmico a la madre bélica.
No tengo alternativa. Los gritos son en vano, se esfuman en la noche. Me encuentro solo y he de morir.
Caminando lentamente en una retaguardia exagerada, se encontraba un solitario soldado de la resistencia, resistiéndose él mismo a ser consecuente con aquella impuesta denominación. El teniente Fray Montero pertenecía a esa raza de hombres que embisten la realidad con el temple del cobarde, condición ésta bien poco pintoresca, pero útil a la hora de exprimir la raquítica porción que las épocas de odio y terror otorgan a la frágil supervivencia. Después de todo, no era más que un joven enfermero, pacífico y sensible, muy consciente de su propia vulnerabilidad. El miedo lo ponía en acción manteniéndolo vivo, vivo para el próximo día, vivo para el próximo enfrentamiento, vivo para vivir después de aquella vigilia muerta que es la basura de la guerra.
El impulso de luchar es la madre del dolor y la pulpa de las fieras.
Allí se encontraba él, a un costado de toda esa mierda. El silencio refrescaba y el fluir del universo parecía haberse interrumpido. Todo estaba en su lugar y no tenía la menor intención de modificarse. Ni la más leve brisa, ni el más sutil de los lamentos; nada con vida, ni un solo movimiento. Todo su ser vibraba implorante por algo de donde aferrarse. Pero era inútil; lo único real en ese mundo era él mismo, triste protagonista de una amarga pesadilla soñada por algún dios enfermo y moribundo. Sus piernas, mientras tanto, continuaban sucediéndose en un absurdo deambular, y su porte denotaba con orgullo fingido la ilusoria seguridad de un espíritu secretamente espantado.
Así es, Montero, lo que ves allá afuera no es más que el reflejo de tu propio incendio, ese ardor interno, corrosivo, invisible al resto. Eres el centro del remolino, un delirio que se expande y se envuelve sobre sí mismo. La quietud es tu tormenta.
Nunca como entonces había tenido que reñir tan duramente su conciencia para lograr conciliar una idea que anulara el contraste perverso de sus sentidos. Por un lado, su mirada contemplaba la muerte. Cuerpos devastados, sangre coagulada y terror petrificado en aquellos rostros que recibieron su última llamada con una mueca tan grotesca como sólo el dolor más horrible podría moldear sobre el infinito semblante humano. Su olfato, en cambio, invitaba -cual ciego testigo de un festín infernal- a la comilona exquisita de una parrillada anónima, prometedora de las delicias más indiferentes.
Cientos de marionetas humanas acomodaban su postura en las más curiosas posiciones. Muchas de ellas parecían intactas, como despiertas, sin esa cuota de abstracción que tras una detonación cercana o la ráfaga de la metralla certera les quita a los cuerpos gran parte de su irrevocable humanidad. Tan sólo ofrecían sus tatuajes prolijamente diseñados por las armas del adversario; portales oscuros y afluentes seguros de aquella la tinta vital color rojo pasión. Pasión amarga. Pasión estúpida. Símbolo de la peor necesidad de los hombres.
Las imágenes e impresiones de nuestras experiencias son el obsequio que la vida nos regala con tan cariñosa objetividad. El recuerdo, mi querido lector, es el verdadero y más preciado capital del ser humano, la moneda corriente a la hora de apostar. El corazón lo olvida todo, pero nunca antes de sangrar.
Conoce bien su destino, teniente Fray Montero. Escuche en mi susurro los sórdidos designios de su mente. Su imaginación es mi mejor aliada. Las astucias de esta fantasía me arropan con su ingenio y declaran tiernamente que todo esto pronto habrá de terminar.
De repente, un estallido seco retumbó claro y fuerte en aquel valle de la muerte. Un disparo perfecto. La pierna de Montero comenzó a sangrar, sorprendida y avergonzada, improvisando con torpeza su repentina invalidez. Solo entonces, cuando el cálido líquido vital retenido en su bota anunciaba un dolor intenso, el joven soldado cayó en la cuenta de que, por fin, no estaba solo.
Permaneció la eternidad en un instante completamente inmóvil. Entonces, comenzó a rotar su mirada lentamente hasta que... ¡allí! Un soldado sucio de barro y sangre acechaba desde su lecho de muerte a la sombra de un ciprés. Su mirada firme y penetrante, el silencio de sus músculos y la sátira de una sonrisa cordial denotaban, sin necesidad de reparar en su harapienta investidura, el talante del perfecto enemigo.
–¿Por qué lo has hecho, miserable hijo de puta?– gritó Montero con espantosa furia.
–Quería llamar tu atención– fue la susurrada respuesta de aquel guerrero caído.
–Pues lo has conseguido, cabrón, y ahora tendré que matarte.
–Precisamente, muchacho, precisamente.
Arrastrando la pierna izquierda con dolorosa determinación, se encaminó decidido hacia su condenado agresor y, con facilidad sorprendente, le enterró el filo de su arma siete veces en el pecho. Sus ojos lacrimosos, nublados por el odio y la desesperación, alcanzaron a ver como se apagaba la vida de aquel pobre borrego quien, con su último suspiro, le dio las gracias para luego sumirse plácido en las oscuras profundidades del abismo terrenal.
¡Ay, dolor, dolor! ¡Caricia dulce y sofocante! ¡Cómo me envuelves con tus grandes alas sin forma ni tiempo! ¡Con qué pasión aprietas hasta exprimir todo el jugo de la vida, y cuánto adoras el trago amargo; es tu sangre y tu elixir, sin ellos no eres nada, y ahora al fin lo tienes todo!
¡Destino absurdo el de los hombres de la guerra! ¿Para qué? ¿Para quién? ¡Mátame de una vez, maldita sombra vestida de verdugo! Acaba con mis penas y deja que el olvido se encargue del resto. Eres fuerte para las cosas de la mente, lo sé, pero aquí no se trata de lo bueno o de lo malo, de lo justo o de lo injusto. La verdad es otra de tus mentiras... nadie nos protege, nadie nos cobija. Somos escoria, hijos del miedo, cómplices de este infierno, huérfanos de Dios.
¡¿Es que acaso no te das cuenta?! Apiádate de mí y mátame cruelmente, entierra esa daga en mi cuerpo y destrózame el corazón. Eres mi única esperanza. Ya he sufrido suficiente y estoy listo. Deja que mi cuerpo mancillado se reencuentre con la tierra. ¡Por favor, te lo suplico! Solo quiero descansar.
Pobre Montero; cruel destino el que se impuso al fin. Si algún furtivo espectador hubiera presenciado esta triste metáfora del dolor y sus tormentos no habría podido soportar la visión de aquel soldado solitario, aliado y enemigo de sí mismo, apuñalándose con furor y lágrimas siete veces en el pecho.
Sucio de barro y sangre, con la mirada en el vacío y una pierna perforada, dejó de sufrir segundos más tarde. Así sin más. En aquel rincón de un mundo sin tiempo. Recostado en su lecho de muerte. A la sombra de un ciprés.
22/5/08
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
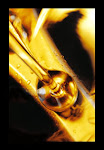


No hay comentarios:
Publicar un comentario