Apareció de repente. Silbando bajito. Directo de la nada.
Caminaba como un gorrión, dando pasitos microscópicos pero a una velocidad sorprendente. Ligeramente encorvado, con las manos en los bolsillos y la mirada al suelo, siempre al suelo, mascullaba la misma tonada una y otra vez, y parecía una distinta cada día. Cuando despertaba, ceñudo y despeinado, sus cabellos nevados eran como ráfagas de una pétrea tormenta polar. Permanecía sentado y en silencio durante dos o tres minutos hasta que, satisfecho, inauguraba el tarareo de una nueva melodía, manteniéndola infatigable durante el resto de la jornada como lo haría con su esposa un burgués conservador. “Melo-día, la canción del día” decía siempre sonriendo. Era un viejito muy simpático, perteneciente a una raza especial de hombres, aquella que entre otras muchas virtudes, posee la habilidad de alegrarnos la mañana.
Siempre estaba fumando su larga y exótica pipa de espuma de mar, “el único gran placer que he encontrado como epílogo de aquel otro al cual mis años ya no le hacen tanta justicia”. Usaba sus dos piernas para llegar a todos lados, nunca se lo veía en el tren o el colectivo, salvo cuando hacia allí mismo se dirigía. Le gustaba pararse en el medio de algún agotado vagón lleno de oxidados pasajeros y así, sin más, abrir un discurso. Simplemente daba rienda suelta a sus ideas. Improvisaba mentiras apasionantes, le quitaba el polvo a las viejas historias de aventuras autobiográficas, maquillaba rumores y jugaba con el presente a la misma vez, alternando comentarios picarescos sobre la “eterna actualidad”, como él solía llamarla, con la mofa de alguno de los paisanos presentes y el tono lúgubre y sereno que impostaba frente a una anécdota llena de dolor y penurias pasadas.
Nadie sabía de donde venía ni cual era su verdadero origen. Escuchábamos su extraño acento folklórico con la constante incertidumbre del ignorante que jura tener la respuesta en la punta de su lengua. Recuerdo aquella vez en la que una discusión por el estilo casi termina a los puñetes entre dos férreos contrincantes lingüísticos: un joven ejecutivo de la alta alcurnia, que apostaba por Rodas como la tierra natal del cuestionado, y un vagabundo de cabellos crispados y gordura episcopal, quien no permitía ninguna otra conjetura que no situara los orígenes de este insólito personaje en la cuenca del Orinoco. “Pobres diablos –dijo él al enterarse– se preguntan de dónde vengo sin siquiera saber hacia dónde van.”
Como era de esperarse, tampoco nadie conocía su nombre. Al principio, algún mozuelo gracioso lo bautizó con el grosero mote de Loco Ostias Bidet. Las razones eran obvias y sencillas; no tenían la astucia y consideración que nuestro querido amigo merecía. “Ostias” fue la única palabrota (si podemos llamar a eso palabrota) que escuchamos de boca del anciano quien, muy de vez en cuando, dejaba escapar como muestra de la más sincera exclamación. Y “bidet” surge de una de sus famosas frases, tan cargadas todas ellas de lo absurdo y surrealista, que daba como respuesta a la cotidiana pregunta: “¿En qué anda, mi buen amigo?” a la que sistemáticamente contestaba “Aquí, muchacho, en la infatigable búsqueda del glorioso bidet; hay algo en mí que está muy sucio y eso debe remediarse.”
Pero la verdad es que aquella vulgaridad no le era digna en lo absoluto. Aquel hombre era mucho más que una simple bolsa de “respetuosos juramentos” y frases cargadas de la más ferviente ironía. Era un sabio y un ejemplo de ser humano que mantenía en secreto sus denominaciones y procedencias circunstanciales porque según el mismo aseguraba: “Hay en mí mucho más de ficción y misterio que de chabacana realidad” y su intención era dejar que este fenómeno prevaleciera. “¿Por qué no eligen ustedes un nombre para mí? Sin duda será más apropiado que el verdadero, y a ver cómo les va para superar ese de Loco Ostias Bidet”, nos dijo una vez riendo con picardía.
Creo que aquel fue el comentario más claro y directo que ciudadano alguno de nuestros rincones le haya escuchado jamás. Y muy pocos estuvieron presentes. Yo fui uno de ellos (éramos cinco en total) y ese mismo día decidimos ponerle el nombre más adecuado que entre todos se nos pudiera ocurrir. Nos llevó diez horas exactas ponernos de acuerdo, entre humo y café, recluidos cual honorable jurado a la víspera del justo veredicto en el lujoso estudio de Barros Villanueva, el más acaudalado y mejor anfitrión de los solemnes elegidos. Fue una verdadera pesadilla filológica, de la cual creemos haber salido airosos con el nombre perfecto para él: Justo Presencio, el eterno bienvenido.
Justo Presencio era conocido por todos, y cuando digo “todos” estoy siendo literal. No existía ser humano en nuestra querida ciudad que no hubiera escuchado siquiera hablar de él. Su nuevo nombre, con el tiempo universal e indiscutido, corría de boca en boca como el viento alegre entre los grises muros de una conciencia colectiva que, al margen de las circunstancias y los problemas propios de todos los días, sacudía su existencia con las más alocadas osadías.
Así y todo, jamás fue fotografiado, ni entrevistado, ni apareció en ningún medio de información masiva más allá de burdas imágenes y oscuras habladurías malogradas por la desesperación y el desencanto periodístico de unos pocos y estúpidos reporteros carentes del honor a la verdad y el respeto por el prójimo. Todo el mundo sabía, de alguna forma que Justo Presencio no marcaría más estampa que la que cada habitante obtuviera de él por su propia y exclusiva experiencia. Las anécdotas, incluso, funcionaban como meros apéndices decorativos.
Era como una sombra, un fantasma irreal en un mundo lleno de errores y contradicciones, plagado de datos inútiles y efímeras trascendencias. Y lo realmente paradójico es que todos sabíamos que así debía de ser. Nadie entendía muy bien el por qué y, sin embargo, nadie se lo cuestionaba. Ni siquiera se hablaba del asunto. Sólo ahora comprendo que nosotros mismos así lo quisimos. Existe en lo ficticio y misterioso una rebeldía indefinida que supera todo intento de llegar a la última verdad; como si la respuesta a los problemas fueran el capítulo final de una gran aventura a la que no queremos renunciar. Fue Voltaire quien dijo que “El secreto de aburrir a la gente consiste en decirlo todo.” No creo que haga falta aclararles de dónde lo saqué.
Don Justo Presencio aparecía en los momentos más indicados que, por lo general, eran los más inesperados, como si supiera leer nuestras mentes y advirtiera nuestras más profundas necesidades. Siempre alguien lo veía en los casamientos y fiestas de graduación, brindando siempre con la copa medio llena.; en los cementerios, acompañando a sus “metódicas viejecillas lloronas, consolando lo inconsolable”; en los bares de mala muerte, arguyendo con vagos y charlatanes sobre los misterios y traiciones de la vida, “los mejores filósofos, aseguraba él, ignorantes de que lo son y con tiempo de sobra”, en las casas de los mejores aunque no por ello más “respetables” artistas y científicos, así como en las villas de emergencia, jugando con los niños y ayudando con las cuentas.
Solía vérselo sentado en el banco de alguna plaza, satisfaciendo con la sola mímica de sus manos a incontables pajarillos que, indiferentes a la falta del vital alimento, agrupábanse a su alrededor para conversar con su viejo amigo. Gustaba mezclarse entre la multitud de las grandes terminales y a la salida de los teatros, en los recitales de rock y a la puerta de los gigantes futbolísticos. Se lo veía riendo con la gente, bailando y cantando, siempre acompañado de la más variada selección humana dispuesta a olvidar por un momento quiénes eran y con quiénes estaban, disfrutando del simple gusto de compartir con el augusto Presencio un breve rato de sus vidas.
Hay quienes aseguran haber descubierto su silueta alejándose por las vías muertas de la vieja red ferroviaria en una mañana de insólita penumbra. Otros contemplaron su llanto junto al cuerpo moribundo de aquel enorme gomero del parque central, antaño altivo y majestuoso: “Adiós, compadre amigo –le oyeron decir– has sido como un hermano para mí.”
Unos pocos estuvieron presentes cuando, en el gran incendio del 96, arrancó a tres chiquillas de las llamas que, entretenidas e indiferentes, devoraban una modesta casucha construida al costado de la estación de bomberos, todos ellos desaparecidos, ocupados en los innumerables siniestros que ameritaban su presencia en aquella trágica tarde de abril. Recuerdo que el padre Ernestino, respetado párroco de la basílica de “Nuestra Santa Condena”, cuando compartía con otros invitados una cena en casa del entonces intendente Arturo Mogollón, preguntó si no había sido un tal Julio Tabella, a cuya esposa él solía confesar, quien había rescatado a las niñas de aquel horrible incendio. Todos respondimos con la mayor seguridad que estaba equivocado, que había sido nuestro queridísimo señor Presencio el héroe de tamaña proeza.
De todas formas, los malos entendidos no eran nada extraños a la hora de considerar las andanzas de Don Justo. Como aquella vez en la que dos viejos colegas de la biblioteca nacional, uno de ellos primo lejano de mi esposa, tuvieron una discusión de lo más disparatada en la que ambos aseguraban -con la mano en el corazón- que aquella misma tarde, a la misma hora exactamente, habían estado conversando con él, ¡en la intimidad de sus respectivos hogares! Obviamente uno de los dos estaba equivocado.
Yo mismo presencié (todos tuvimos tiempo de hacerlo) cómo, tras la gran epidemia del 98, permaneció una semana entera apostado en la punta del Muelle de los Lamentos (nombre que deriva de aquel fatídico acontecimiento) con la postura firme y la mirada fija en el vasto océano, sin mover un músculo, sin decir palabra alguna. Parecía una roca, una rígida estatua de granito esculpida por algún furtivo artesano de talento divino. Era la imagen misma de la sabiduría, de la determinación, de la seguridad del hombre en el hombre mismo. Y al mismo tiempo, por alguna instintiva razón, no podíamos dejar de sentir una tristeza irrevocable por esa oculta desolación que parecía amedrentar sus más profundas convicciones. En él todos sufríamos, todos permanecíamos tiritando frente al viento, la lluvia y el dolor. Las gotas que mojaban sus ropas y su rostro eran las lágrimas de los eternos lamentos del ser humano y su mirada, una ventana hacia la mismísima naturaleza de nuestra especie, naturaleza que refleja angustia, desesperación y la más frágil de las incertidumbres frente a esa otra ventana que es el mundo y sus tormentos.
El océano de día, el cielo estrellado de noche, nunca supimos con certeza que es lo que en ellos buscaba. Y ciertamente nunca sabremos si finalmente lo encontró. Lo cierto es que, pasados siete días, dio la media vuelta, se acercó al público que velaba su presencia, y luego de escrutar nuestros rostros uno por uno, dijo: “Mis labios se cierran ante la voz del saber, mis ojos se enceguecen por su luz y mi mente comprende. Comprende que nunca va a comprender.
El abismo de la vida consiste en revelar el futuro sin conocer el pasado, y dejar el presente para después. ¡Cuántas veces hemos sucumbido a la tentación, cuántas veces hemos naufragado por las terribles tormentas de la ilusoria certidumbre!
Decir que uno sabe es decir que uno cree. Decir que uno cree, es decir que uno quiere creer. Decir que uno ignora, es decir que uno sabe. Sabe que nunca nada habrá de saber.
El mundo vomita dolor y sufrimiento, y se traga las almas de los desposeídos. No hay salida a la incertidumbre. Nadie escapa a la contradicción. El hombre es un misterio impenetrable. La vida una ilusión.”
Y tras un silencio eterno que nadie osó perturbar, sonrió como de algún cuento lejano y continuó: “Por casualidad, ¿tienen ustedes alguna minucia que me pueda llevar a la boca? Por alguna extraña razón me derrito del hambre que tengo”.
Nunca aceptaba una invitación sin antes habe sido invitado. Siempre tenía alguna urgencia que atender. Sólo aparecía en alguna puerta por cuenta propia y por supuesto que era bien recibido. Recuerdo que una noche se presentó en mi casa alegando que le era “imprescindible” pasar el resto de la misma conversando con alguien que, según afirmó con irónica picardía, “no reparará en estúpidos horarios”. Por ese entonces yo era un hombre muy ocupado y mis obligaciones comenzaban harto temprano. No obstante acepté sin vacilar.
Lo recuerdo enigmático, la mirada risueña y siempre sentado en el sillón de huéspedes, aquel que para mi orgullo encontraba de su más completo agrado: “Parezco estar flotando en una pompa de jabón”, repetía alegre cada vez. Conversar con Justo era como leer un buen libro; mucho no era suficiente. Pero, como todo ser humano, era un libro con voluntad propia; entonces de improviso cerraba sus viejas páginas y, arguyendo algún otro compromiso, se iba con estilo dando el portazo final.
Sus respuestas eran muy disparatadas, pero uno sabía que en el fondo siempre escondían una posible verdad. Aquella noche, tras un breve silencio reflexivo, acercó su mirada a la mía y dijo: “Y tu, pequeño rufián, así solía llamarme ¿qué es lo que esperas de la vida?”.
Lo miré pensativo unos segundos hasta que por fin respondí: “Supongo que lo que todos, señor Presencio: salud, familia y algo de felicidad. Las simples cosas, como usted nos ha...”
“Supones mal, muchacho. De la vida no debes esperar nada. La vida no nos da, es ella quien recibe.”
“¿Y que hay de la muerte entonces, señor?” pregunté ansioso buscando desafiarle.
“¡Ah, la muerte!, respondió el viejo, me había olvidado de ella. La muerte, mi pequeño rufián, es lo único que debes esperar de la vida.”
Cada vez que desaparecía se quedaba uno como embobado, inmerso en una nebulosa de bienestar y cálida modorra. Su presencia marcaba huellas en el limo de nuestra sociedad.
Hablaba 23 idiomas (diez de los cuales eran lenguas muertas) y tenía innumerables recuerdos, difusos y anónimos, de “mis amados parajes y sus tiempos perdidos”. Había deambulado por mar y por tierra durante largos años, “más largos que la gran muralla, más emocionantes que la loca idea de construirla”. Era un hombre de mundo, uno de los pocos verdaderos viajeros que aun sonreían en estos tiempos de desenfreno y fugaz reconocimiento de la vida. Visitó vastas regiones y conversó con su gente, su historia y sus climas. Era un curioso irreparable, crónico inquisidor de la vida y sus fenómenos. No dejaba de sorprenderse ante todas las maravillas que lo rodeaban, por más insignificantes e infantiles que éstas pudieran parecerle el resto; sabía valorar “esa constante fascinación que transpiran los niños”, la cual el conocimiento y la madurez no apagan, como el común de la gente cree, sino que, muy por el contrario, les da un sentido, “propone una enseñanza en cada rincón de lo acontecido”.
Y como todos los grandes hombres de este mundo, se había enamorado innumerables veces, pero sólo había amado una única vez, “todos amamos una vez o no lo hacemos nunca; el que lo haya hecho más, no sabe de lo que está hablando”. Gaila era su nombre, que en su idioma original significa “diosa que camina entre los hombres”. Jamás nos dijo otra cosa acerca de ella. Y nadie jamás se atrevió a preguntar.
Sin embargo, no dejaba de sorprendernos con su elocuencia respecto de los temas del corazón. Luca Pradambuco, un viejo amigo mío que por entonces sufría del más terrible mal de amores, en una oportunidad en que se encontraba dialogando con Justo en La Duna de los Mil Medanos, solamente logró sacarle -como era de esperarse- otra de sus tantas “reflexiones inevitables”:
“Y dígame, gran maestro, así le decía Luca, ¿qué me dice del amor?”
El viejo miró al muchacho de reojo, dio un gran suspiro, prendió su larga pipa y tras unos segundos de expectante silencio, dijo: “Te propongo algo, jovenzuelo: sube a esa colina que ves allí, desnúdate por completo, incrústate una rama en el trasero y grita como un condenado “me gusta el pescado frito” durante tres horas seguidas. Cuando hayas terminado, acércate a mí y hazme esa pregunta nuevamente. Sólo entonces te contestaré.”
“¡Pero, maestro, lo que usted me pide es absurdo!” le respondió mi amigo de lo más indignado.
“Mi querido discípulo, dijo él siguiéndole la corriente, lo que tú me pides también lo es.”
Sabía tocar los más variados instrumentos musicales, desde el piano y la flauta traversa hasta el cajón flamenco, el didgeridoo australiano y el citar hindú. Hablaba de Bach, Mozart y Lennon, como si de viejos amigos se tratara. Y recuerdo que en una oportunidad reemplazó majestuosamente al primer chelista de la filarmónica nacional que sufría una súbita angina galopante cuando tocó a la orquesta deleitarnos con la sinfonía del Nuevo Mundo del gran Dvorák: “Un buen muchacho, el joven Antonín, nos comentó luego Don Justo, algo tímido con las chicas pero muy talentoso según supo apreciar el buen Brahms, aunque fue otro quien en verdad lo alentó para que compusiera”, terminó diciendo con una risita muda y picaresca. Aunque nadie entendió muy bien a quien se refería, todos lo felicitamos por su maravilloso desempeño.
Recitaba poemas interminables y maravillosos, lejanos en su memoria y sólo recuperados con el “cálido efluvio de un buen vino” o la “mirada tierna de una joven mujer”. Nunca me olvidaré de Mateo Howard, uno de los profesores de literatura más eruditos de nuestra comunidad, a quien volvían loco de pasión y recelo dichas composiciones por la majestuosidad de sus versos y la frustrante ignorancia de sus procedencias. Justo Presencio no las recordaba, o al menos eso era lo que decía, “nunca antepongan nombres y fechas a la vida, nos advertía en un tono refrescante, son éstas las más astutas aliadas de la solemnidad” y como siempre aseguraba que la solemnidad es la mejor amiga del aburrimiento, todos comprendíamos el mensaje. Todos menos el pobre Mateo Howard.
Fueron largos años de una insólita felicidad aquellos en los que contamos con Justo... Su espíritu libre y bondad campechana, sus locas ideas y sabiduría universal; heroico y humano, alegre y montaraz, nos dejó una marca imposible de borrar. Era algo increíble. Tan real y omnipresente que aún hoy me cuesta creer que verdaderamente haya existido. Era como un ángel, pero un ángel de este mundo. Un ángel vivo, riendo y llorando con el resto de la humanidad.
Desapareció un 22 de diciembre. Así nomás, en cuestión de taquicárdicos segundos. Fue ese el día que lo tuvimos entre nosotros por última vez. Yo estaba en mi estudio del barrio latino, revisando una importante documentación cualquiera, cuando recibí el llamado de mi esposa. Don Justo Presencio, el viejo Loco Ostias Bidet, se estaba despidiendo de nosotros por la radio local. Se iba, dijo, “allí donde las aguas se unen y los vientos soplan al revés; allí donde la gente maúlla y los gatos hablan en danés; al otro lado del mundo, el mismo lugar de siempre, una y otra vez”.
No tuve la oportunidad de despedirme a mi manera. Nadie la tuvo. Según dijo, las despedidas personales eran un lujo del que se vería obligado a prescindir, “demoraría más tiempo del que ya permanecí junto a ustedes”, bromeaba vía ondas electromagnéticas. Y supongo que era así como debía suceder.
La semana pasada recibimos una hermosa “postal” enviada por él: Un enorme lienzo pintado, de doce metros por ocho, en el que aparece un hombre de espaldas, parado en una roca, contemplando lo que parecer ser nuestra propia y querida ciudad. El mar está bravo pero el cielo limpio y corre una suave brisa que ondea sus ropas hacia un oriente lejano y misterioso. Al pie de la pintura y en arameo antiguo, hay escrita una pequeña leyenda cuya traducción es más o menos la que sigue:
Soy quien busca en sus corazones, quien se atreve a creer. Soy el último de entre muchos dioses, feliz de haber podido...
Las última palabra está borrosa y se confunde con el fondo. Al parecer la tela se humedeció en las bodegas del carguero que la trajo hasta nosotros. Los expertos hicieron todo lo posible por descifrarla, pero fue en vano. Está perdida para siempre. Yo, por mi parte, lo encuentro divertido. Parece la metáfora de su despedida. El sello de su propia vida. Un misterio maravilloso. La última de sus grandes ironías.
20/5/08
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
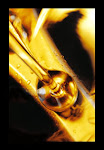


No hay comentarios:
Publicar un comentario